Miguel Fisac
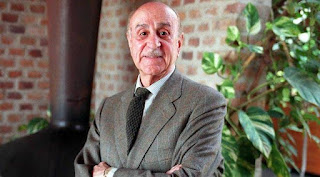
Miguel Fisac nació en 1913 Daimiel (Ciudad Real) en un ambiente de una
familia que no tenía relación alguna con la arquitectura, su padre, Joaquín
Fisac era farmacéutico, muy aficionado a la fotografía, y su madre Amparo
Serna, una mujer sobria. Su infancia transcurrió en este pueblo manchego, en un
ambiente hogareño con un alto sentido familiar y religioso, y unos padres
modernos, que no dudaron en incorporar los avances técnicos a su vida
cotidiana. Miguel, el menor de los tres hermanos, demostró desde pequeño una
gran afición por el dibujo y la pintura, a pesar de no tener ninguna facilidad
innata. En el verano de 1926, a la edad de 13 años, es cuando decidió que tenía
que ser arquitecto. Después de concluir el Bachillerato Universitario en el
Instituto Nacional de Badajoz, se trasladó en 1930 con diecisiete años a Madrid
para preparar el ingreso en la Escuela de Arquitectura. En junio de 1932
consiguió aprobar el ejercicio de estatua en la Escuela de Arquitectura, lo que
le permitió iniciar en ese año su carrera de arquitecto, pero fue interrumpido
por la guerra civil.
Fue el arquitecto más radical e innovador
del siglo pasado en España. Teniendo en cuenta de que este arquitecto estuvo
disconforme con la arquitectura de su tiempo, le llevo a buscar siempre las
mejores soluciones técnicas y estéticas de acuerdo con los nuevos materiales,
logrando un estilo de gran personalidad. En los últimos años de la carrera
estuvo trabajando en los estudios de Ricardo Fernández- Vallespín y en el de
Pedro Muguruza dibujando perspectivas para la reconstrucción de la ciudad de
Santander junto al joven Francisco Javier Sáenz de Oíza.
Para obtener siempre un trabajo estupendo y que estuviera satisfecho,
trabajaba siempre con el mismo formato, preguntándose el por qué, el dónde y el
cómo.
Desde el primer momento fue
rechazando el racionalismo. Fisac se vio influido por arquitectos importantes y
sus obras como por ejemplo Frank Lloyd Wright, Erik Gunnar Asplund con el
neoempirismo y el organicismo nórdico que conoció cuando viajo a Suecia en 1949.En
1955 hace otro de sus grandes viajes por todo el mundo y Estados Unidos, para
conocer las obras de Wright y Mies van der Rohe, visitando a Neutra en los
Ángeles, con quien estableció una prolongada amistad. También viajó en agosto a
Jerusalén, como arquitecto del Santo Sepulcro.
Centro de estudios hidrográficos.
Este conjunto alberga la
oficina y el laboratorio de hidráulica de la Dirección General de Obras
Hidráulicas. Según el arquitecto Miguel Fisac, la concepción arquitectónica es
de gran sencillez formal y de una absoluta expresividad estructural. Todo ello
muestra de una arquitectura en que, ante las necesidades funcionales de la
edificación, prima la respuesta estructural clara y arriesgada del hormigón. En
el programa propuesto, la solución estructural debería ser interesante: “la
cubierta del laboratorio, para cumplir las exigencias requeridas de luz
cenital, era la clave del problema que debería resolver”. El conjunto está
formado por dos pabellones, destinados a servicios y laboratorios para la
investigación hidrográfica, construidos íntegramente en hormigón armado, con
carpinterías de aluminio y acabados en hormigón visto. El edificio principal,
de siete plantas, está destinado a contener un programa de despachos, oficinas,
salas de juntas, salón de actos y espacios de uso común. Su volumetría es
vertical y prismática, las plantas son rectangulares y la distribución sigue
una retícula. Junto a él se desarrolla el segundo pabellón destinado a los
laboratorios. Una gran nave de modelos y otras dos, más pequeñas, para túnel de
cavitación y ensayo de máquinas, forman el núcleo principal de trabajo del
laboratorio de hidráulica, que se completa con un edificio de dos plantas,
destinado a despacho de auxiliares de los técnicos, talleres, cafetería,
vestuario, comedor de obreros, etc. Este segundo volumen, contiene una nave
diáfana de 88 x 22 m que, por su resolución formal, constituye un exponente en
la arquitectura madrileña de ese momento. Ante la necesidad de obtener una
rigurosa uniformidad lumínica que impidiese la incidencia directa del sol,
Fisac diseñó una estructura de cubrición formada por vigas huecas de gran luz
realizadas en hormigón pretensado y apoyadas, generalmente, sobre muros lisos
sin huecos. La reiteración de estas piezas no sólo da respuesta a las
necesidades estructurales del gran vano, sino que creaba unas posibilidades
estéticas de contraste que constituyen la identidad del edificio. También forma
parte del conjunto el edificio de reología de dos plantas y una vivienda para
el guarda-conserje. El cálculo de las estructuras fue efectuado por los
ingenieros de Caminos Julián González Montesino y José María Priego y el equipo
de cálculo del mismo centro. El enlace de las partes antagónicas del conjunto
se consigue a través de la incorporación de una marquesina, elemento plástico y
ligero formado por pequeñas piezas también de hormigón. En 1969, el ingeniero
José Antonio Torroja construyó una nueva nave de ensayos fluviales.
Iglesia de Santa Ana Madrid
El edificio se organiza a partir de los
nuevos conceptos espaciales propuestos por el Concilio Vaticano II, según los
cuales los feligreses deben rodear al oficiante para conseguir una mayor
participación y el altar se convierte en un foco dinámico, la direccionalidad
del espacio cristiano se multiplica y la cabecera es un fondo más flexible.
Estas premisas proporcionan una forma radial que converge en un amplio ábside
con tres concavidades destinadas al propio altar, a la consagración y a la
comunión. La mejora acústica se consigue dividiendo el muro de acceso en tres
curvas convexas que propician la dispersión sonora. La iluminación cenital
sobre el ábside jerarquiza el espacio con la nave en penumbra y la eclosión
lumínica en el altar.
La iglesia emerge del amplio complejo
horizontal, que incluye centro parroquial, vivienda y otras dependencias,
articulados mediante patios y galería que permiten un desarrollo organicista,
amable y unitario. La estructura de muros de carga de hormigón y cubiertas de
piezas tubulares, que el arquitecto utilizaría desde este momento, denotan un
brutalismo de influencia lecorbusierana y determinan y singularizan su potente
imagen exterior en el entorno.
I B M
Edificio de oficinas estudiado a partir
del programa y de las condiciones óptimas del trabajo. Destaca el desarrollo de
la fachada a poniente compuesta por el sistema "boomerang" denominado
así por su autor compuesto por dos piezas pretensadas huecas, contrapeándose y
dejando un espacio entre sí. Se crea un
espacio neutro, independiente del exterior, teniendo en todos sus puntos las
mismas características de iluminación, insonorización... Se resolvió de una
manera especial el problema de la electricidad estática., aislamiento acústico
(reducido a 30 decibelios)
Libreria CESIC
En 1948 se encargó a Miguel Fisac la
construcción de una Librería destinada a vender las publicaciones del propio
CSIC. Fisac ya había construido algunos edificios para este organismo, entre
ellos su sede central en la calle de Serrano, junto con Vallespín en cuyo
estudio había comenzado a trabajar siendo aún un joven estudiante de
Arquitectura. En todos los casos también diseñó sus espacios interiores y
mobiliario. Su filosofía, influenciado por la arquitectura nórdica, que acababa
de conocer, era global, se trataba de diseñar hasta el más mínimo detalle,
desde la iluminación a los picaportes.
En la Librería tanto para los muebles
como las molduras de las puertas y ventanas, interiores y exteriores, y otros
elementos utilizó madera de pino desalburizada, según él mismo explicó, tratada
con cal para resaltar la veta natural y luego rascada para eliminarla.
Su ambiente es muy cálido y acogedor, con
sus estanterías llenas de sugerentes libros, y las mesas y las sillas diseñadas
por Miguel Fisac, que ocupan los estudiosos o personas que acuden a las
tertulias que allí tienen lugar de vez en cuando.
Merece la pena visitarla. Es, como ellos
mismos afirman en su web, un lugar delicioso para la lectura de buenos libros.
Vivienda bahía de Mazarron
El terreno es una ladera rocosa, de unos 30o de inclinación, con vistas hacia el mar.
Se edifica una pequeña vivienda con una disposición y una calidad de materiales muy modestas, en las que las diferentes piezas de que consta la casa están formadas por cuatro módulos que van disminuyendo de tamaño y que se van apoyando cada uno en el anterior.
En el primer módulo se dispone una terraza, cuarto de estar, comedor y cocina, y cada uno de los restantes módulos es una habitación dormitorio con su cuarto de aseo.
La ocasión de una vivienda de vacaciones para sí mismo permitió a Miguel Fisac distanciarse de las convenciones e investigar otras formas de relación con el territorio. Es probablemente su respuesta más original a la problemática de la relación de la vivienda con el lugar en un escenario de ocio. Propuesta en un promontorio frente al mar, un escarpado punto de la costa, ofrece la versión más radical de una arquitectura del turismo, respondiendo mediante estos prismas apilados y desplazados ligeramente en sentidos alternos, que se benefician mediante el procedimiento de la superposición en distintos niveles de las espléndidas vistas del enclave. Así mismo nos sirven para resolver la acusada pendiente del entorno. Son cuatro superficies mínimas rectangulares que fragmentan los usos y los resuelven como máquinas para habitar. El contraste entre la abstracción geométrica de los prismas blancos y la expresiva textura de los muros de mampostería remite a las nuevas actitudes hacia el paisaje que, por entonces habían ido evolucionando con la sensibilidad moderna.
Interesante en su implantación, la obra sería solo cuestionable por su excesiva carga objetual, tan estricta en sus planteamientos compositivos que renuncia, incluso, a utilizar el espacio generado por las cubiertas.
Vigas hueso
Comienza el estudio de las estructuras de
hormigón armado a principios de la década de los cincuenta, con una serie de
marquesinas y galerías porticadas de membrana ondulada que encontramos en
edificios como los Dominicos de Valladolid o el Instituto de Profesorado de la
Ciudad Universitaria. Pero no es hasta 1958, cuando a partir de su concepción
de la arquitectura adintelada y de las nuevas posibilidades que le brindaba la
incorporación de la industrialización y prefabricación al campo de la arquitectura,
comienza a desarrollar una investigación con piezas huecas de hormigón
armado.
La misma solución fue aplicada con
posterioridad en las cubiertas de las fábricas de Vich y Montmeló para luces
de 16 metros, en las que se realizaron unas pequeñas modificaciones en el
diseño de las secciones triangulares de las piezas, consistentes en la
colocación de los cables de la armadura pretensada en los núcleos de tensión
de sus vértices de una forma lineal, frente a la primitivas disposición en el
Centro de Estudios Hidrográficos en catenaria. Esta modificación supuso,
además de simplificar el proceso de fabricación, abaratar el costo de
ejecución.
Para el Instituto Núñez de Arce de
Valladolid (1961) se diseñaron las primeras piezas huecas pretensadas (hoy
desaparecidas).Esta solución, la más empleada con posterioridad, la podemos
encontrar en la Parroquia de Santa Ana, en el Colegio de la Asunción o en el
Centro de Cálculo de la Ciudad Universitaria.
Encofrados flexibles
Siempre ha dado mucha importancia a la
terminación y acabado de las superficies en los cerramientos de todos los
edificios que ha proyectado. El uso del hormigón armado le lleva a preocuparse
del tratamiento superficial como algo dependiente de su propia cualidad, blanda
y pastosa. De aquí surge su patente de "encofrado flexible" que en
los años 50, fueron diseñados con escayola, y más tarde lo realiza con
paneles de madera revestidos de una lámina de polietileno. Al principio era un
tratamiento de la superficie exterior, hasta que al final consigue llevar
también al interior el tratamiento de sus "encofrados flexibles" en
los muros de hormigón. De esta forma, se identifica materia con forma, con
estructura, con construcción, con decoro y con espacio. Consiguiendo así, que
la superficie no sea dependiente de la arquitectura, sino que sea la
protagonista de la arquitectura.











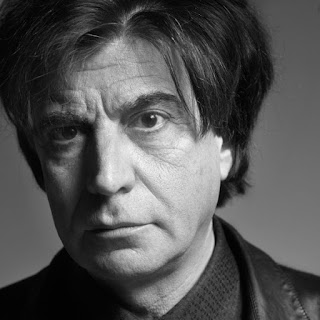


Comentarios
Publicar un comentario